Mauricio Wiesenthal nos visita de nuevo para hablarnos de lo humano y lo divino y especialmente de su libro El derecho a disentir. Es una entrevista larga, pero creo que merece la pena hacer un alto en la prisa de nuestros días para detenerse a leerla.
Después de leer El derecho a disentir me he quedado con la sensación de que haya vivido mil vidas. En sus palabras en ese libro se aprecia su amor hacia Europa, ¿cree que todavía se lo merece?
Digamos que el amor se motiva por razones distintas del merecimiento. Merece la pena amar a las abuelas, y más cuando su memoria comienza a flaquear y necesitan que les ayudemos a recordar algunas cosas. No sería justo que sólo pasemos cuentas a nuestros mayores por los errores que cometieron o pudieron cometer. Europa nos dio mucho, y se lo dio también a otros pueblos que se nutrieron de nuestras culturas, de nuestras religiones y filosofías, de nuestros descubrimientos y de nuestra ciencia. Afortunadamente supimos también asimilar lo que otros nos dieron (aportes de razas y religiones, idiomas, artes, conocimientos, artesanías y trabajos, nuevos alimentos, diversidad biológica y emigraciones) sin entregarnos a un “indigenismo de rencor” y, por eso fuimos acumulando una historia interesante. Sigo siendo un “resistente” europeo y me gustan las arrugas que deja la vida (la pátina en las obras de arte). Siento enorme respeto por los bastones, que eran símbolos de nuestros dioses, y así se presentaban Atenea, Neptuno y Hermes. El equilibrio en la Arquitectura clásica está apoyado en bastones: columnas en los templos griegos, contrafuertes en el románico y arbotantes en las catedrales góticas. Sin duda los báculos servían a nuestros filósofos y a nuestros maestros para “mantener las distancias”. Los rapsodas o aedos que recorrían los caminos de Grecia comentando la Ilíada se distinguían por su bastón rojo y los de la Odisea por su bastón amarillo. En la medida en que se van dominando los materiales de construcción la Arquitectura y las Bellas Artes conquistan el cielo, y las “formas que pesan” se van transformando en “formas que vuelan” (el maravilloso vuelo dramático de la escultura del Laocoonte, o las cúpulas del Panteón de Roma, de Santa Sofía, y de Santa Maria del Fiore). Ese será ya el mundo espacial y copernicano que ilumina el Renacimiento. Así nacen -como un arrobo del Espíritu- los tres cánticos de la Divina Comedia: una ascensión de la conciencia desde el Infierno a la Gracia. Es la misma conquista aérea que acomete Miguel Ángel en la cúpula del Vaticano y en la Capilla Sixtina, y que se diseña en las tiaras de los Papas (¿puede haber algo más barroco que la transformación de un sombrero en un símbolo de la Trinidad?). Por eso el vestíbulo de mi casa -donde tengo mi biblioteca de Historia de la Cultura- está lleno de bastones y sombreros. ¡Qué maravillosas son las culturas que nos dan un “lenguaje morfológico y estético” para pensar, sin tener que reducir el pensamiento a cifras abstractas ni silogismos! Me admira que los maestros utilicen formas y modelos sólidos para explicar los poliedros, y disfrutaba enseñando la historia de la Medicina delante la Lección de Anatomía de Rembrandt y un esqueleto. Y me extraña que un profesor de Filosofía o de Historia no utilicen como “material de enseñanza” imágenes, sonidos, olores, sabores, colores y formas. No se imagina cómo disfrutaba en mis tiempos de profesor de Historia de la Cultura cuando podía explicarles a mis alumnos nuestra memoria europea con los símbolos de nuestra tradición, utilizando como intérpretes a los personajes de nuestra épica y los caracteres de nuestro teatro clásico, acompañando mis clases con la evolución de los ritmos y los instrumentos de música (utilizando como cajón la mesa de la cátedra), ilustrando los temas con las obras de nuestros museos o con nuestros monumentos civiles o religiosos. Creé unos periódicos que yo mismo maquetaba y redactaba cada mañana para mis alumnos con titulares de este calibre: “Atenas se rinde a Esparta”, “Eurípides marcha al exilio”, en una crónica firmada en Macedonia, en el 408 y “Un tejido ligero que hará furor” (una noticia de moda, fechada en el año 900 en la que les explicaba el éxito de una tela ligera que los comerciantes que la importaban de Mosul llamaban “mosulina o muselina”), y recuerdo por último “¡La vuelta al mundo en tres años!”, crónica con la que anunciaba la arribada de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda. Recuerdo que esos periódicos artesanales rodaron bastante por la Universidad y, con ellos, hicimos luego una edición en Francia y otra en Italia con mi inolvidable amigo Giorgio della Rocca. Algunos de mis alumnos leían con más interés las noticias de la “historia” que las de la “actualidad”, y creo que esa era precisamente mi misión como profesor.
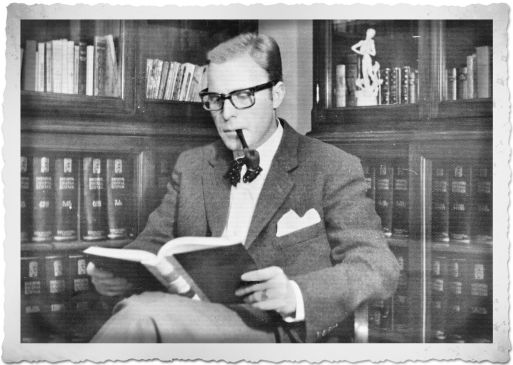
Gracias por permitirme recordar mis tiempos de juventud, cuando buscaba maestros para aprender la historia de Europa y la explicaba a mis alumnos, siempre al estilo de la vieja paideia clásica, como enseñaban los antiguos maestros griegos en las plazas y los mercados. Alguna vez empezaba mi clase a modo mio cantando Piazza Grande: una romántica canción de Lucio Dalla que usted recordará. Así calentábamos nuestro espíritu (todo entrenamiento necesita su calentamiento), como si estuviésemos entre los vagabundos que dormían en los bancos de la Plaza Mayor. Empezábamos de este modo hablando de hambre y de amores, de gatos y de caricias, de enamorados y de poetas que se arrullan a la intemperie. En mis clases no hablábamos mucho de “Zusein” ni “Dasein” (a pesar de que tuve buenos maestros en Alemania) y el paciente profesor de Filosofía me detestaba porque los alumnos se quedaban en mi clase que les parecía más divertida, y llegaban tarde a sus discursos sobre Heidegger o sobre Althusser. Proyectábamos fotos de viajes, bailábamos, cantábamos, y explicábamos la Historia de la Cultura comiendo naranjas (el Jardín de las Hespérides) y aceitunas, queso o pasas (si la clase versaba sobre Corinto), y hablábamos de pamelas, máscaras y zapatos de tacón (cuando el tema eran los trágicos griegos), o de hierbas medicinales y reliquias (si hablábamos de la medicina homérica). Todavía me gustan las estatuas (incluso rotas), los retratos amarillos, los manuscritos (especialmente cartas), las pasamanerías y los perfumes, las biografías y las viejas etiquetas de hoteles o de barcos, los astrolabios, las columnas truncadas que se veneran en las tumbas de los genios que murieron jóvenes, los tejidos venecianos de Fortuny y los tapices del Renacimiento, los cajones con abanicos y encajes de las abuelas, y las sinfonías, aun cuando estén incompletas. No tengo las obras completas de ningún autor, ni sinfonías ni novelas ni nada, porque me parece una pretensión hortera y de nuevo rico querer “poseer” a un artista. Y desconfío de ciertos cachivaches modernos sin estética y sin función humana ni social que, cuando se rompen, sólo dejan ruido y contaminación. Hay que tomar precauciones incluso a la hora de arrojarlos a la basura. ¡Qué diferencia con los centros ceremoniales de las culturas antiguas o con nuestras obras de arte que nos dejaron tanta belleza en sus ruinas!
Tiene una visión de Europa contrapuesta a la visión nacionalista, pero ¿no sería las dos cosas?
Me siento europeo y no “europeísta” (entendiendo que a veces se le da a esta palabra un sentido que podría ser ambiguamente nacionalista). Uno puede haber nacido en un pesebre y no tiene por qué ser el buey ni la mula. No quisiera que me integren en los límites de ningún cantón histórico o corralito político. Soy feliz viviendo en un continente tan pequeño y tan divertido que me permite pasar de una a otra cultura o idioma sin esfuerzo. No creo que nadie tenga la obligación de “integrarse” en ninguna parte, siempre que cumpla las leyes y las normas sociales de convivencia. Considero además “europeos” a todos cuantos quieran asumir libremente los tesoros y alimentos de nuestra cultura, hayan nacido donde hayan nacido, vivan donde vivan y sean de la raza o del género que sean. No pienso que la sangre ni la raza ni el sexo ni el lugar de nacimiento aporten nada excluyente a la condición humana. Más bien creo que el carácter se forma “tomando distancias”, y todos y todas los que no se fortalecen en esta cautela acaban luego manifestando rencor contra la sociedad y esgrimiendo terribles acusaciones sobre sus padres, sus maestros, su patria o su prójimo. Ya le dije alguna vez que soy más de la “resistencia” que de la “resiliencia”, porque mi forma de sobrevivir consiste en “alejarme” y no en “adaptarme”. La escuela, la academia, la Universidad o el taller en el que nos formamos son los primeros lugares donde debemos disfrutar del aprendizaje (no hay alimento mejor que el que nutre el espíritu), pero también es el primer entorno en el que tenemos que defender nuestra dignidad. Donde no se respetan las distancias hay siempre peligro: un tipo que se cuela, un indeseable que te toca el trasero, o un sinvergüenza que roba relojes y carteras. Las bases de la Democracia son para mí la “puerta de escape” y “el respeto de las distancias”.

Buena parte de los europeos más jóvenes comparten hoy pocos valores con la enseñanza que recibíamos en nuestras antiguas universidades y escuelas. Incluso el paisaje cultural y moral de nuestro continente ha cambiado mucho. Hemos mejorado en atenciones sociales, en principios de justicia y en extraordinarios avances científicos y técnicos, aunque también hemos perdido virtudes y capacidades fundamentales que nos distinguían y que no serán fáciles de recuperar. No lo digo con nostalgia, sino para para explicar por qué me siento extraño y extranjero en este tiempo. Usando el léxico de Nietzsche me calificaría de “intempestivo”, y ese es el sentido un poco “impertinente” que le he dado en mi libro El derecho a disentir. Y lo asumo con fair play y buen humor, pero sin acallar mi derecho a disentir de los tópicos más dogmáticos y fanáticos de esta hora. No creo que un ser humano pueda vivir en ninguna época sin mostrar su “distancia” y su espíritu crítico, a no ser que sea un aprovechado que juega sin condicionamiento moral, siempre a favor de su conveniencia, como El Príncipe. No es mi caso, y creo que el oficio de escribir exige pronunciarse también en favor de los “perdedores”. Entiendo mejor y disfruto más el original de la Odisea de Homero que el Ulises de James Joyce, aunque aprecie los divertidos juegos léxicos de este genial irlandés que, a veces, merecería un récord Guinness (no sé cuántas ginebras son el récord, pero él bebía bastante). Y siguiendo en este tono ligero de humor le diré que Ibsen. J.B. Priestley, Stefan Zweig, Camus y Goethe, cuando se disuelven y borbotean en el fuego de la memoria, me parecen como un sabroso caldo casero de olla; mientras que algunos pensadores como Ferdinand de Saussure y algunos autores modernos muy premiados y tutelados por la cultura oficial me saben a consomé de cubitos. Comprendo que discutir a los ídolos de una época es mala técnica de “marketing”, porque hay una seria industria y una cultura política que vive con esfuerzo de ese negocio, pero mis maestros (Cervantes, Voltaire, Dante, Pascal, Chateaubriand) me enseñaron precisamente a “disentir”, aun a costa de ser purgado por el Santo Oficio.
Tal como indica en el libro, los europeos somos la consecuencia de la unión de un pueblo nómada (comunista, hebreo, pastoril) y uno sedentario (agricultor, conservador, pagano, romano) ¿cómo pueden fundirse o convivir esos dos aspectos?
También griegos y romanos renunciaron a su origen pastoril y bucólico (no sé si alguien lee ya Los Trabajos y los Días de Hesíodo), para crear una sociedad feudal y terrateniente (tampoco sé si muchos leen a Virgilio). Pero ese cambio “cultural” fue decisivo para nosotros los europeos. Y, desde entonces, somos una civilización cimentada en valores conservadores y agrícolas. De vez en cuando veo entre los más irredentos “iberistas” hispanos (“hispanibundos” los llamé en una de mis obras, para marcar distancias con el resto de los españoles menos radicales) una nostalgia de arcaicas y duras civilizaciones pastoriles; como una recreación comunista y ácrata de los Toros de Guisando. Ocurre también en Grecia, en Macedonia, en los Balcanes o en Escocia y Gales con algunos movimientos populistas de un primitivismo pavoroso. Y sin duda los españoles tenemos que sumar a nuestra herencia ibérica dos grandes culturas pastoriles (la árabe y la hebrea) que producen todavía terribles pulsiones comunistas en nuestras sanas raíces de “honderos” y “pastores” ibéricos. Siento interés y respeto intelectual por algunos locos, porque la genialidad está llena de “delirios”, pero no me gustan los que incitan a los chalados a decir tonterías o brutalidades y los aplauden hasta que los sacan de quicio.
 Mi maestro Arnold Toynbee, que fue el guía de mi primera tesis universitaria, opinaba que la Civilización no nace en la dolce vita del Paraíso Terrenal. Y, jugando con los relatos bíblicos, yo diría que la primera tentación del Diablo fue proponerle a Adán y Eva la conquista del Cielo sin esfuerzo. Gracias a que fuimos expulsados del Paraíso tuvimos que vestirnos y domesticar el fuego, crear hornos, modelar cerámica, distinguir los alimentos buenos de los venenosos, inventar la farmacopea y crear una cocina sabia y saludable, construir telares, aprender las técnicas de cultivo, y tantas otras cosas. Ahí comenzamos a evolucionar, a crear y a socializarnos, pues hasta el acto carroñero, solitario y egoísta de comer se convierte en un acto social de convivencia en torno a la luz del fuego. El progreso no es una ambición de rentistas ociosos, sino una respuesta activa, saludable, social, higiénica e inteligente a un reto que pone en peligro nuestra supervivencia. Los pueblos que nacen en condiciones de “bienestar” no suelen dar movimientos civilizadores ni se distinguen por sus recursos industriosos, sino que -mermados incluso por el incesto, las disputas internas y la falta de descendencia- se convierten en tribus que acaban sometidas o conquistadas por otras más resolutivas, creadoras y necesitadas.Desde Creta y las civilizaciones minoicas nuestra cultura pastoril fue desarrollándose y fortaleciéndose en Micenas (la respuesta militar), Atenas (la respuesta civil) y Corinto (la respuesta comercial) evolucionando hacia civilizaciones urbanas, sedentarias y agrícolas. Por favor, me gustaría que leamos y representemos también a Esquilo para ver cómo nuestra cultura europea se fundamentó en los valores de disciplina, defensa militar, propiedad, comercio y orden que nos permitieron vencer a Los Persas y enfrentarnos a su populismo oriental, lúbrico, cómodo, hedonista y blandengue. Todas esas tendencias opuestas están en nuestra cultura, pero en nuestros momentos dorados supimos crear con ellas una síntesis. ¡Una vez más el talento y el espíritu para conciliar en vez de excluir!
Mi maestro Arnold Toynbee, que fue el guía de mi primera tesis universitaria, opinaba que la Civilización no nace en la dolce vita del Paraíso Terrenal. Y, jugando con los relatos bíblicos, yo diría que la primera tentación del Diablo fue proponerle a Adán y Eva la conquista del Cielo sin esfuerzo. Gracias a que fuimos expulsados del Paraíso tuvimos que vestirnos y domesticar el fuego, crear hornos, modelar cerámica, distinguir los alimentos buenos de los venenosos, inventar la farmacopea y crear una cocina sabia y saludable, construir telares, aprender las técnicas de cultivo, y tantas otras cosas. Ahí comenzamos a evolucionar, a crear y a socializarnos, pues hasta el acto carroñero, solitario y egoísta de comer se convierte en un acto social de convivencia en torno a la luz del fuego. El progreso no es una ambición de rentistas ociosos, sino una respuesta activa, saludable, social, higiénica e inteligente a un reto que pone en peligro nuestra supervivencia. Los pueblos que nacen en condiciones de “bienestar” no suelen dar movimientos civilizadores ni se distinguen por sus recursos industriosos, sino que -mermados incluso por el incesto, las disputas internas y la falta de descendencia- se convierten en tribus que acaban sometidas o conquistadas por otras más resolutivas, creadoras y necesitadas.Desde Creta y las civilizaciones minoicas nuestra cultura pastoril fue desarrollándose y fortaleciéndose en Micenas (la respuesta militar), Atenas (la respuesta civil) y Corinto (la respuesta comercial) evolucionando hacia civilizaciones urbanas, sedentarias y agrícolas. Por favor, me gustaría que leamos y representemos también a Esquilo para ver cómo nuestra cultura europea se fundamentó en los valores de disciplina, defensa militar, propiedad, comercio y orden que nos permitieron vencer a Los Persas y enfrentarnos a su populismo oriental, lúbrico, cómodo, hedonista y blandengue. Todas esas tendencias opuestas están en nuestra cultura, pero en nuestros momentos dorados supimos crear con ellas una síntesis. ¡Una vez más el talento y el espíritu para conciliar en vez de excluir!
Afirma que: «Andalucía es una de las tierras más profundamente europeas de nuestro continente». ¿Por qué cree que eso es así?
Ruego que me disculpe esta exageración. Son bromas que gasto a mis antepasados paternos alemanes o escandinavos y a mis antepasados maternos cántabros y asturianos que deben mirarme con perplejidad desde los monasterios de Liébana o de Santa María del Naranco. Y tampoco hablo de otros mil lugares de España donde Europa tuvo frontera con el mundo entero, con África, con América, con Sefarad, con Damasco y con el Cielo. Los límites de un país, los contornos de un cuerpo y la atmósfera que lo rodea, definen la forma del todo, como nos demostró Cézanne al pintar sus manzanas. Pero soy un enamorado de Andalucía, tierra bíblica que tiene un cuerpo tentador y un alma estética, y comprendo por qué tantos europeos fundaron hogares en esta tierra. Desde Tartessos a las colonias griegas, fenicias, romanas o árabes, todos los imperios nos conquistaron y dejaron huellas maravillosas de cultura en Andalucía. Que ningún radical español se me ofenda, pero me siento bien acompañado incluso por los ingleses en Gibraltar, y creo que -ahora que está tan cara la electricidad- el peñón iluminado es una joya que pagan los contribuyentes británicos para que la disfrutemos en La Línea, San Roque y Algeciras. Me gusta recordar que Sevilla y Cádiz fueron los puertos de América, y por ahí nos entró también a los europeos la gloria divina, porque portugueses y españoles nos adelantamos en ver el mundo entero. Piense, por favor, en un pueblo blanco: una casa limpia y bien baldeada, un patio, una Virgencita entre flores, unos azulejos, un surtidor, una cancela (esto ya es Renacimiento), un balcón sobre la sierra, y mejor aún si en el paisaje aparece un caballo andaluz o nos sentamos en un tabanco a compartir un vino de Jerez… Ahí tiene usted -con permiso de Italia y Grecia- lo que Goethe llamaba “la tierra donde nace el limonero”. En Sevilla tenemos la que fuera catedral gótica más rica de Europa. En Córdoba o en Granada lo vemos todo sintetizado (síntesis es espíritu) entre musulmanes, judíos y cristianos, que son las religiones que dejaron huella en Europa. No hay barroco tan grande y esplendoroso como el andaluz en toda España (salvando excepciones como el Transparente de la Catedral de Toledo), y no olvidemos que el Barroco es el estilo centroeuropeo por excelencia: el arte de los Habsburgo y la alegría de Austria y Baviera, además de la gloria de Roma y de Francia (al otro lado de los Pirineos lo llamamos, con el respeto que merece, classicisme). El gusto se educa tanto en la cocina como en el vestir, en la canción popular como en la música clásica, en la poesía como en la costura o en mil artes diferentes, y por eso es “colonizable” desde otras civilizaciones. Cuando miro la imagen actual de muchos europeos, vestidos con una gorra de baseball, unos zapatones de bolera americana y unas camisetas de fabricar pizzas que parecen compradas en las peores rebajas de Miami, comprendo que hemos sido colonizados. Recuerdo cuando mis alumnos en Estados Unidos miraban con pasmo mi sombrero, mis calcetines largos, mis zapatos españoles o las corbatas que me confeccionaban unos artesanos italianos a cambio de cantarles unas canciones napolitanas en su fábrica: un estilo europeo que no habían visto en sus profesores, que vestían marcas carísimas de su tierra. Aquellos jóvenes se divertían todavía más cuando, en algún día de viento, vestía una gabardina inglesa con mi boina vasca, y les explicaba que si Edison hubiese conocido esta gloria de la civilización española habría inventado enseguida una linterna para ponerla en el rabito. ¡Qué oscuro estaba de noche aquel inmenso campus! Pero asumí siempre mi condición de europeo en el gusto, y me siento feliz en esa herencia cultural. Todo el que no posee una cultura asumida como propia puede ser fatalmente sometido, integrado o colonizado, y ese es precisamente el signo distintivo de la Europa actual que pasó de ser colonialista a colonizada (y ruego que le den a la palabra todos los alcances posibles, positivos y negativos). Como europeo de oído diatónico estoy acostumbrado a nuestros intervalos y semitonos y, en todos los estilos del Arte, disfruto especialmente nuestras síntesis, armonías y fusiones. No puedo evitarlo, pero se me mueve el alma hacia el baile cuando la orquesta toca un vals, igual que a un brasileño se le va el corazón hacia la alegría feliz y la pena dulce de su samba.
Para viajar es importante saber a dónde hay que ir, pero también de dónde hay que irse
El viaje como escuela de vida, ¿se ha pervertido esta idea?
Me parece que, en la vida, lo mejor se aprende sin que seamos conscientes. Cuando un juego se convierte en ”ejercicio escolástico” deja de ser divertido. Probablemente los viajes no debieron de considerarse nunca una escuela de vida, y era mejor el tiempo en que los hombres -como Heródoto o Marco Polo- no se hacían al camino para “hacer turismo”, sino para contar una historia, escribir la crónica de unos héroes, descubrir algo o vender unas mercancías. Mi iniciación al viaje comenzó con una excursión a las reliquias de San Genaro. Era yo entonces estudiante de canto en Sorrento y tenía una compañera que me gustaba. Su padre nos pagó un domingo el viaje en ferry a Nápoles, con la condición de que visitásemos las reliquias de San Genaro. Al final, nos buscamos una pensioncita barata y allí nos dimos el primer beso. Su padre estuvo siempre convencido de que habíamos besado las reliquias de San Genaro. Siempre se puede escapar de la manada y de la fiesta sin distancias. Y lo digo con responsabilidad total, porque creo que se avecinan sobre el mundo años de “terrorismo de manada”: una vuelta a las bandolerías latinas. Usted sabe que viajo a menudo con guías Baedeker del siglo XIX y encuentro allí lo que busco. Cuando voy a un país que no conozco llevo la guía de otro, por si tengo que cambiar de idea y debo buscar una alternativa. Para viajar es importante saber a dónde hay que ir, pero también de dónde hay que irse. Sigo insistiendo en mi filosofía: lo importante en la vida es saber “tomar distancias”. Para darle un tono renacentista y un poco florentino podríamos llamar a este método de pensar y viajar: “Perspectiva del punto de fuga”. Lo primero que uno debe de saber cuando entra en un espacio nuevo es dónde está la salida de escape. Aprendí a hacerlo cuando mi primera mujer me llevaba al Covent Garden a escuchar unos conciertos dodecafónicos y aburridísimos que dirigía un primo suyo. En una salida de incendios donde decía Fire Exit, escribí debajo “En caso de concierto de Charles Melbourne” . Hoy ya prefiero refugiarme en Suiza, maravillosa porción de Europa (y nada “europeísta”) donde, mientras nosotros disputamos y nos desbaratamos en el drama pasional de nuestras “identidades nacionales”, ellos se organizan en confederación, trabajan seriamente, cantan melodías tirolesas, viven en sus aldeas al ritmo de sus iglesias y campanas, comparten religiones, hablan francés, alemán e italiano (aparte de su dialecto germánico y su romanche latino), esquían, prestan asilo a Lenin y a otros revolucionarios (según su cuenta corriente) y nos guardan el dinero. Para colmo, cuando un cretino comienza una oscura discusión de género o de religión, mis amigos suizos sacan la fondue y consiguen mantener una conversación sobre quesos, que es el reto más difícil para una mujer o un hombre elegantes.

Parece que la modernidad está en contra de lo que no sea racional. Por ejemplo, en los estudios históricos no se trata el tema de cómo los sueños influyen en los acontecimientos históricos (aunque sea indiscutible que influyen porque si un dirigente se cree avisado por un sueño y toma decisiones en consecuencia, marca una dirección en la historia de su pueblo). ¿Qué consecuencias puede tener esta posición tan radicalmente racional?
No sólo los sueños influyen en la Historia, sino también las pasiones, los gustos, los sentimientos, los cambios climáticos, y sobre todo las guerras y las crisis. Un mundo dormido y en absoluta paz sería tremendamente aburrido como un cementerio dantesco o una Inmortalidad sin poder elegir entre susto o muerte. Las mejores Historias de las Ideas sueñen ser muy aburridas cuando se comparan con la epopeya real de la Humanidad. Hesíodo y Leibniz son más interesantes -como inspiradores de cultura – que Fichte. Además, al “racionalismo” más primitivo, dogmático y tosco suele unirse el “naturalismo” (algunos lo llaman “realismo”) en las artes. La literatura ha dado terribles ejemplos, y lo peor es que los suecos del Premio Nobel y los repartidores de estrellas han decidido que los latinos -hijos del Renacimiento, herederos del español de Cervantes, de la dignidad de Velázquez o del barroco de nuestro Siglo de Oro- debemos hoy quedar reducidos y sometidos a un espacio huraño y árido en las artes. En cuanto un cazurro escribe una historia tenebrosa (una crónica de crímenes y violencias que transcurre en un pueblo analfabeto y en un paisaje sediento, o cuando un director más o menos genial estrena una película enlatada en un lenguaje primario y bestia) le largan una medalla y lo lanzan al mercado mundial como ejemplo de lo que es un “sureño jodido”. No simpatizo con esa afectación primitiva del naturalismo ni con el racionalismo dogmático, que pretende hacer Filosofía con un simple cálculo mental o con un juego de silogismos y conceptos. Las ideas puramente racionalistas suelen ser rutinas mecánicas y “ocurrencias” menores. Comienzan a ser interesantes cuando “involucran” a todo el cerebro, desde la amígdala hasta el hemisferio, desde el bulbo olfativo hasta los centros del habla. La poesía, las artes, la sabiduría, las habilidades técnicas, la literatura y el pensamiento son un sublimado de la vida, de la experiencia, de la carne, de la lucha, del entusiasmo, de la resistencia y del corazón. Pertenezco a una generación que cometió muchos errores, pero entre las contadas cosas interesantes que hicimos nos pasamos la vida luchando en favor de la tolerancia y la libertad, contra los inquisidores y los pontífices del dogmatismo. El racionalismo, cuando es acrítico y dogmático, como el que hoy soportamos, es violento y brutal, porque elimina los matices. ¿Conoce usted a algún dogmático que tenga buen humor? Me refiero naturalmente a esos que tienen además la pretensión de hablar en nombre de la Ciencia para justificar sus disparates, cuando no tienen nada de científicos. La Ciencia no es sólo una disciplina de estudio, sino sobre todo una manera muy prudente de observar, estudiar y experimentar. Todo tiene matices, y hasta los más bravos ecologistas deberían de ser modestos y ponderados con los alérgicos. El mundo se nos ha llenado de gente que se presentan como científicos en las redes sociales o en los medios de información y nos cuentan cada día un “horóscopo” de atrocidades, más de las que nunca vaticinaron los brujos. Todas las épocas se equivocan en lo que se creen más científicas, benditas, previsoras, guapas y seguras. Lo mismo nos ocurre a los seres humanos, pues nos equivocamos casi siempre en aquello que nos creemos más fuertes o seguros. Ese suele ser el final de los que creen ganar o vencer. No puedo soportar a los chulos y chulas que agreden a los que ellos llaman “loosers”. Es un empoderamiento nazi que detesto, pero que nos ha llegado y colonizado desde Norteamérica. Estudié en otra escuela, porque soy un viejo “perdedor” europeo, y tuve otros maestros que me enseñaron a luchar con limpieza, a levantarme y a buscar las razones de mis errores. “He jugado tantas veces y he perdido -decía Nietzsche- que, cuando gano, me pregunto si no habré hecho trampas”. ¡Bienaventurados los que, siendo diligentes, llegan un poco después, porque ellos serán maestros seguros y prudentes! ¡Qué le vamos a hacer! Parece que hay pocas posibilidades de que Dios exista, pero -tal como está el mundo- creo que son nuestra única y última esperanza.
¿Cómo sobrevive una persona a contracorriente en esta época?
Nadando como los salmones, desde el río al mar abierto y, luego de nuevo río arriba. Para eso se necesita fuerza, resistencia, capacidad de adaptación y un sentido de la orientación. Los filósofos del equilibrio (Nietzsche se presentaba como “funámbulo”) nos enseñaron que la Ética no debe de ser inflexible, sino adaptable y válida para improvisar y responder a los retos. Tampoco soy un entusiasta de la Ética, porque algunos predicadores la usan -bien triturada como una hamburguesa- para fabricar moralismo. Prefiero mejor “cristianizar la materia”, que es sacramento fácil porque sólo se necesita la disposición del alma y un poco de agua dulce. Por favor, dígale de mi parte a los materialistas que sin cielo no hay tierra y sin agua no hay vida. El pensamiento es un trance del cuerpo, un impulso, un salto. Y la Literatura y las Artes son el momento más erótico del vuelo. Ya ve que sólo he llegado a “trapecista volador” en circos muy modestos, de pueblo y de periferia. Pero en los saltos se aprende también a nadar a contracorriente, como el salmón. Y ya estoy a punto para ser ahumado.
